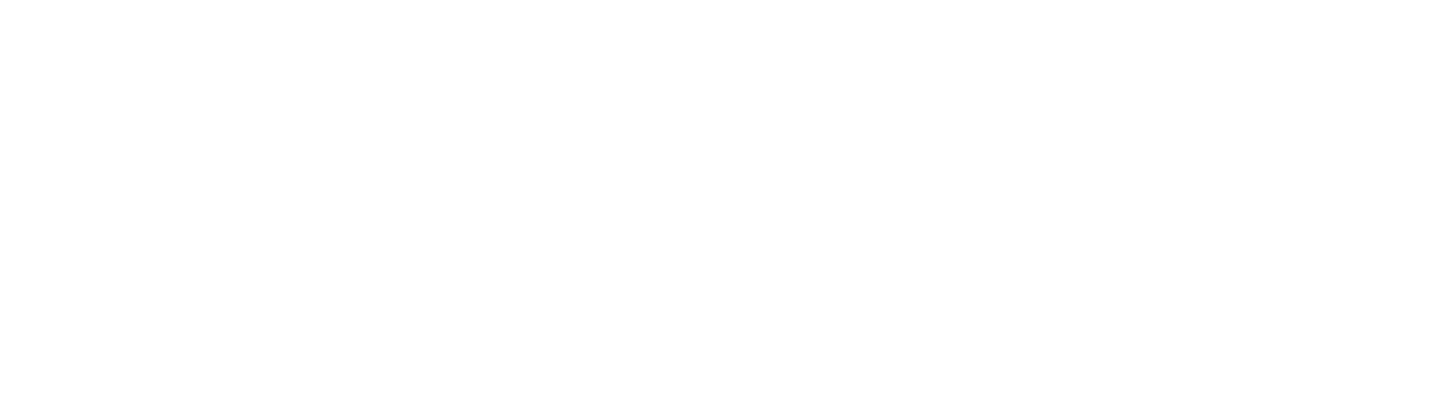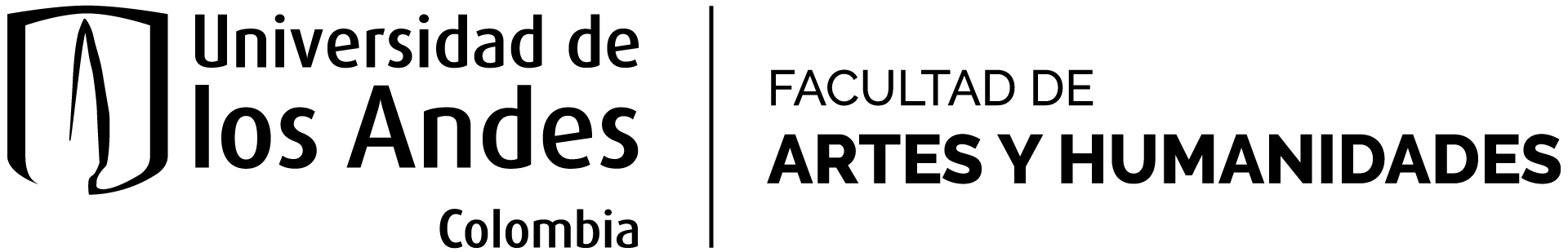Nairo
El día era consumido por las seis; la música apenas sonaba, la gente apenas llegaba. Los hacían pasar a la terraza donde se encontrarían con los tragos necesarios para tumbar a Argos. La palabrería empezó como una sombra, un retardado eco de lo que se convertiría la noche. Alguna voz femenina resplandecía entre el mar de ruidos, la música empezó a calentar el ambiente, los tragos los empezaron a mover; ya no había cabida para ningún hijo de la razón o de la voluntad propia. Era el deseo de un ente superior, más elevado que cualquiera, el que retuvo ron amargo en las cabezas, el que sentenció las almas a un espacio guardado solo para la sensibilidad mundana. Ahora los ojos veían lo que querían ver, ahora se escuchaba lo que se quería escuchar. En un aparente jadeo mutuo, todos los presentes alzaron su voz al unísono, levantaron su mirada al cielo, se quitaron la gasa que tenían en el cuello y desprendieron sus máscaras; ahora eran lo que el ente quería que fueran, eran la luna, eran el sol, eran un amor, eran la tristeza, eran el baile, eran sexo, eran música, eran letras, eran lo que él quería que fueran. Al final de la noche, cuando los besos eran cerillas y las palabras gotas, cada hombre y mujer andaba deambulado con la mirada en el suelo, buscando un pedazo de piel que cuadrara con su rostro. Cuando lo hallaban se alejaban, algunos impacientes cogían la primera máscara que encontraban y se largaban. Los infortunados que se perdieron en los rostros ajenos simplemente no volvían, eran ahora hijos del alcohol.
Eran las diez de la noche cuando el vecino de arriba –un sujeto de setenta y cuatro años, veterano de la guerra de Corea. Fiel partidario de que la juventud era un alma perdida. Patriota por convicción. Aferrado a alguna religión que le diera paz y concilio con su difunta Margara. Un “pude ser” imperfecto que coleccionaba recuerdos de cajón y fotos antiguas enmarcadas en marcos sin resplandor, empolvados por el olvido y la gratitud del recuerdo como último vestigio de lo que no se puede decir a falta de palabras– se asomó a la ventana, se sujetaba del borde, observaba con disgusto la terraza de abajo. Veía como el destino de la humanidad se consumía con una canción de mal gusto y derroche de talento. Se puso tenso de ira, apretó los puños, frunció su mirada y sin ni siquiera pensarlo se dirigió a su teléfono para llamar a la policía.
Él exigió sin clemencia la llegada de una patrulla. Gruñía mientras observaba desde arriba el atroz espectáculo. Describía la fiesta como un festín de vagabundos, un asesino de su clama. La voz del teléfono le pedía datos; él respondía con impaciencia. Antes de que pudiera darle la dirección al teléfono, vio a un joven de no más de dieciocho años llegando a la fiesta. Él se acercó con timidez a la mesa de tragos y sin saber qué tomar, le dijo a un sujeto que se encontraba a lado “¿Será que no hay agua?”. Parecía más joven que el resto, el anciano clavó su mirada en él desde el apartamento de arriba, la voz del otro lado del teléfono le seguía preguntando por la dirección, pero el anciano ya no le prestaba atención, todo su ser se trasladó a la imagen del joven que acababa de llegar. El anciano colgó el teléfono, puso el codo en el marco de la ventana, apoyó su cabeza en su mano y penetró su mirada en el desconocido.
El anciano podía ver desde su piso de arriba toda la terraza donde estaba ocurriendo la fiesta; un espacio de más de cincuenta metros de largo donde se podía ver a la gente entrar y salir. Una mesa en el medio en donde se encontraba todo el licor, la madre de la casa recogiendo el reguero y unas cuantas luces que le iluminaban el espectáculo al anciano, era todo lo que él podía ver.
Le pusieron Nairo en honor al héroe de su pueblo. En una pared de la sala de su otra casa su papá había colgado una foto en la que él aparecía persiguiendo a Nairo el ciclista con su hijo de apenas cuatro años siendo arrastrado por el suelo y una bandera del país amarrada a su cuello, pero eso nunca lo supo el anciano. Llevaba consigo unos zapatos de charol color café, un pantalón de pana color beige, una camisa blanca con líneas ligeramente amarillas, un chaleco de cuados color rojos y azules, en su peinado no había ningún pelo que se levantara anárquicamente; su cabello excesivamente liso caía rígidamente hacía la derecha. Se pasaba la mano una y otra vez sobre su peinado para darse cuenta que estaba en orden.
Luego de no haber conseguido agua en la terraza Nairo fue a la cocina, al volverse se quedó estático en el mismo lugar en el que se encontraba antes. Saludaba a las personas que le pasaban a su lado con un “buenas noches”, los demás solo respondían con un meneo de cabeza. Tomaba su vaso con parsimonia, observaba su alrededor como lo hubiera hecho en un zoológico.
Al pasar más o menos una hora, Nairo solo se había movido para ir al baño y volver a su sitio. Él se había fijado desde hace unos minutos en una mujer que se encontraba cerca de él, bebía una Heineken, estaba acompañado por un sujeto alto, delgado, pelo mono. Él fumaba un cigarrillo, ella parecía no estar interesada, él ponía su brazo en el hombro de ella, ella le dirigía una sonrisa sarcástica y le retiraba el brazo, él también reía mientras soltaba el humo con paciencia. Una o dos veces Nairo y ella habían cruzado miradas, pero nada más.
— ¡Nairo, llegó! —Dijo algún compañero de clase cuyo nombre empezaba por Juan.
— Sí señor, acá estoy como lo prometí.
— ¿Hace cuánto llegó?
— Aproximadamente hace una hora y media.
— Y yo que no lo había visto. ¡Tómese algo y disfrute, hay harto que escoger hoy!
Nosotros ya nos habíamos saludado hace un par de…
Se fue sin escuchar las últimas palabras de Nairo, ese Juan se percató de la misma joven que se encontraba bebiendo la Heineken y se abalanzó hacía ella, “¿Cómo te llamas? Me encanta tu nombre. Te puedo jurar que yo ya te había visto en algún lado. Dame tú número”.
Una vez llegó la una de la mañana a postrarse en el reloj de todos, Nairo había avanzado a un estado desconocido para él. Algún otro Juan le había ofrecido una gaseosa que previamente había pasado por un proceso de cambio de estado. La noche se prolongó, en la mesa donde habían puesto el trago y ahora solo quedaban sus cadáveres, la mamá de la casa puso un bowl de papas chips, una bandeja con sanduches de queso y jamón, y un par de mini chicharrones. El hambre devoró a Nairo, así que no se apartó de la mesa hasta haberse deleitado por el jugoso chicarrón, lo acompañó con un par de sanduches y lo pasó todo con la gaseosa que le habían brindado.
Nada más sonaron dos canciones cuando Nairo se dirigió precipitadamente al baño. Sus orines eran casi verdes, pero él solo se miraba en el espejo, atónito por la idea de que su boca se movía más lenta de lo que él hablaba. Entre más penetraba su mirada al espejo, más notaba en si unas cuerdas de nilón en sus extremidades. Se preguntó cómo sería su vida si fuera mujer, se preguntó si los perros tienen nudillos, si los robots tienen ombligo, si la algebra era un chiste de Dios o si era su mayor creación.
Volvió a la terraza. Observaba a la noche durmiendo, a los bailarines rugiendo, a la mujer de la Heineken abandonando a sus pretendientes con sus movimientos inalcanzables. Se acercó a ella, le iba a tocar el hombro con ligereza y se iba a presentar con su nombre completo, le diría que toda la noche había estado completamente hipnotizado por su hermosura, le pediría permiso para bailar junto a ella y si todo salía bien, le pediría su número.
“Hey, cuidado”, le dijo la voz aguda de un perro mientras le señalaba su sonrisa. Nairo no comprendió, hasta que pasó su lengua por sus dientes y sintió un pedazo de comida clavada entre los dos dientes frontales. Nairo abandonó su empresa. Necesitaba verse el rostro, pero el baño estaba lleno, no había otro espejo que pudiera utilizar. La lengua recorría sus dientes con desespero. Se fue a un rincón lejano de la terraza, con sus dedos improvisó unas pinzas y se manoseó toda la boca en busca del pedazo, pero nada encontró. Volvió a la escena ahora mucho más tranquilo y preparado, pensando que la comida había sido devorada por la desesperación.
Tomó aire, intentaba toparse con la mujer Heineken. La encontró al otro extremo de la terraza, ella usaba el celular como método de camuflaje. Nairo pasó a su lado. La miró, pero no le dirigió palabra alguna. No fue capaz. “Oye, espera —le dijo la niña Heineken— tú eres Nairo, ¿no cierto?”.
La conversación mantuvo una consistencia de media canción, la hizo reír un par de veces. Pero por un impulso imprescindible para algún cómico, Nairo se pasó de nuevo la lengua por sus dientes. De nuevo sintió el pedazo de comida que sobresalía de su sonrisa. La ansiedad le llegó con el susurro del miedo, trataba ahora de hablar poco y sonreír con los labios juntos. Se pasaba una y otra vez la lengua con la esperanza de que el pedazo se rindiera con la fricción, pero este danzaba de un lado a otro. Mantenía el vaso de la gaseosa en su boca, simulaba beber. Odiaba que la mujer Heineken lo hiciera reír, le disgustaba estar a su lado y tener que hablarle. Sentía con ardor la mirada de la niña Heineken en su boca; era claro que ella se había dado cuenta. La desesperación lo obligó a abandonarla de nuevo y buscar un espacio en el que pudiera desprenderse de lo que él creía que era un pedazo de chicharrón.
Ahora se enterraba las uñas en las encías, sangraba en busca del pedazo, pero nada encontraba. El baño seguía ocupado, el espejo se convirtió en el deseo, pero a falta de este se tuvo que resguardar en su memoria, amiga culpable de lo que es ahora la historia.
Usando el poco criterio que todavía guardaba, fue por un vaso de agua e intentó verse en el reflejo, pero solo veía un rostro desfigurado, sin orden y sin simetría. El pedazo seguía danzando, volviéndose carne de su carne, amañándose en su nuevo hogar, siendo la atracción de cualquier pasante. Bebió, bebió más y más, con la intención de que el líquido arrasara con el trozo, pero el muy amañado seguía sujetándose a su voluntad, permaneciendo donde quería estar.
La música elevó el ardor, ahora era un ritmo más fuerte, la hora cambió el reloj y el trago lo convirtió en su mejor y peor olvido. El piso vibraba con la música, los brazos se alzaban, los gritos secos sacudían los cuerpos. Bailaban regando líquidos al suelo, hacía calor en la fría noche. Todos los alegres danzaban y Nairo, en medio de ellos, seguía con las manos en la boca, con un desespero casi animal. Su rugido era distinto al resto, sus dedos rojos escarbaban en su carne, pero nada podía sacar. Algún Sebastián lo vio con ojos perdidos, inmóvil, pensando que era un cuadro de Goya que levitaba en la mitad de la terraza.
Sin razón, guiado por lo que nunca vio, Nairo se dirigió a la cocina. Encontró a una pareja que sin miedo y sin pena personalizaban los deseos de un Calisto encaramado en una ventana. Nairo los ignoró, abrió un cajón que se encontraba a lado de la pareja. Sacó un tenedor, lo incrustó entre los dos dientes frontales y lo empezó a remover ignorando todos sus nervios. La pareja no le prestaba atención, seguían en la ilusión del amor eterno. La sangre brotaba a borbotones. Nairo gritaba, pero nunca de dolor. Dejó el tenedor a un lado y siguió buscando otro utensilio que pudiera usar.
Escuchó que alguien lo llamó. Era la niña Heineken, lo miraba ahora con horror. Se fijaba en su ensangrentada sonrisa que él le regalaba, huyó de la escena con espanto y se ocultó bajo la sombra de algún brazo desconocido. Nairo gritaba, ahora con más desespero, cerraba los puños y golpeaba todo a su alrededor. La pareja seguía en busca del jadeo eterno, sin ni siquiera reconocer que a su lado se encontraba el odio.
El pedazo seguía balanceándose, de lado a lado sin ni siquiera pagarle retribuciones a su arrendatario. Sacó del cajón de la cocina un cuchillo de sierra, por fin, por fin el baño se encontraba desocupado. Se encerró, prendió la luz, dejó el cuchillo en el lavamanos y se observó en el espejo. La sangre enmascaraba su sonrisa, le era imposible ver más allá del manto rojo que lo cubría. Aún así, agarró el cuchillo, se sentó en el retrete y con una furia rigurosa buscó el pedazo de carne.
La noche avanzó, la imagen de Nairo se convirtió en la irrelevancia del borracho. Todos seguían bailando, los que no querían devolverse solos a casa ya estaban concretando sus últimos movimientos. Algunos caían derrumbados en algún sofá o en alguna silla, él más vivo se colaba a las habitaciones de los anfitriones y se postraban al lado del papá sin darse cuenta. Pasó la noche, ya muy pocos quedaban, los más arruinados seguían bailando. La mujer Heineken se había ido hace rato con un sabor amargo en su cabeza. La música ahora era ligera, un encolerizado decidió que era tiempo de que Cerati alumbrara la luna. Su voz los domó, hipnotizó a los pocos restantes, obligándolos a pararse de su tumba y recaer en el ritmo agonizante. En el centro de la terraza, con la luz del escenario– encendida por el anciano– alumbrándolo, se encontraba Nairo bailando. Al unísono de la música movía sus brazos, sus pies ya no buscaban estabilidad en el suelo, el corazón seguía el régimen de la Otra piel. Nairo sonreía, le regalaba una gran sonrisa mueca a la luna.