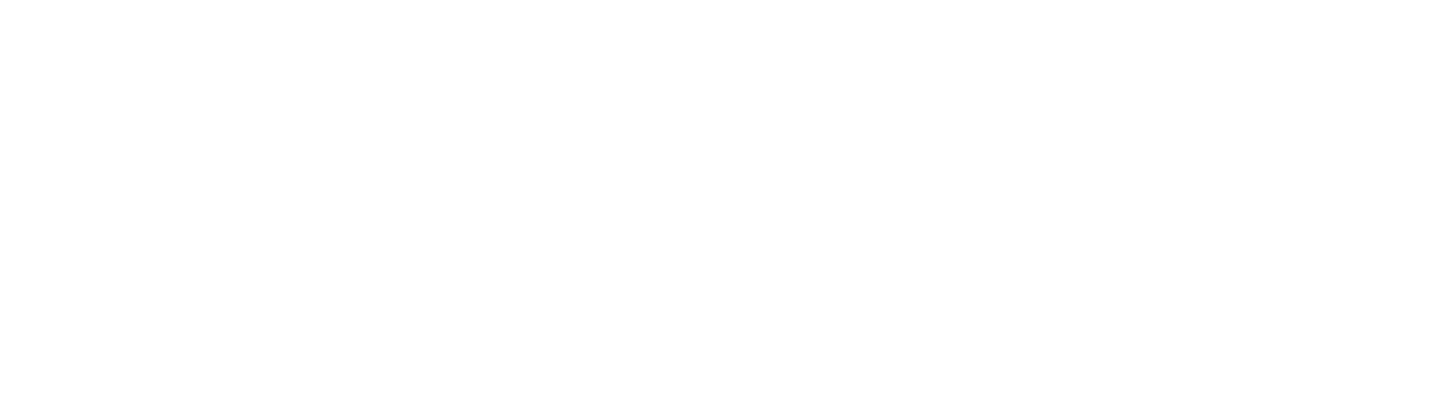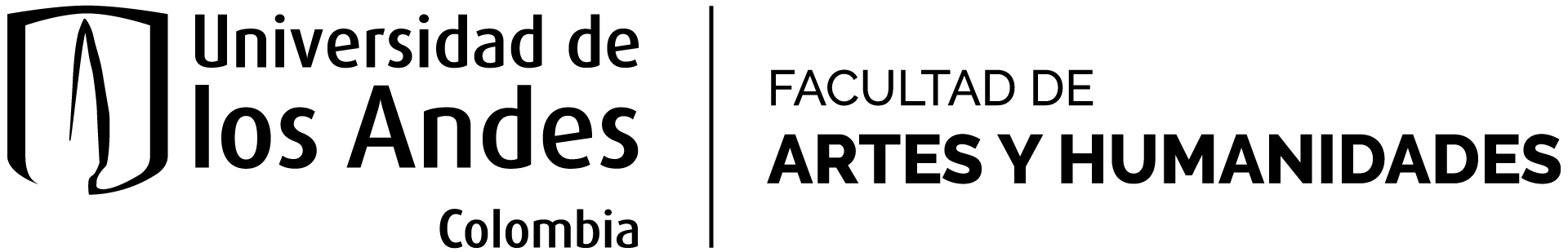397,7 km de desesperación
Sandra recorrió 337,7 kilómetros para ver a su rey en medio del confinamiento más fuerte que hemos vivido por el COVID-19. Esta es una verdadera historia de amor, en la que se devela la situación de los adultos mayores recluidos en los hogares geriátricos colombianos durante la pandemia.
Tres palabras se podrían utilizar para describir el carácter de Sandra Toro: paciencia, persistencia y fe. Ella se levanta y camina por un cuarto de 13 m² aproximadamente. En su mano lleva papel de bloc sin líneas y un lápiz. Adonay recibe la cuartilla y hace fuerza con la mano derecha para iniciar su tarea. Sus dedos no dejan de tiritar y su piel se asemeja a los dobleces de la hoja seca que cae de un árbol al morir. Sandra espera cinco minutos para que Adonay dibuje uno, dos o tres circulitos con sus respectivos palitos. Algunas veces los círculos dibujados en el papel terminan siendo puntos porque el cansancio aumenta con los años. Sin embargo, Sandra besa en la nariz a su “amor”, como ella suele llamar a Adonay, y, con el tapabocas bien puesto, le pregunta si él la quiere “harto” o “poquito”. Todas las mañanas después de las nueve y desde hace 14 días, Adonay responde lo mismo: “¡Harto!”
Para muchos podría ser agobiante pasar horas, días o semanas de encierro junto a un anciano de 79 años con demencia, cáncer de estómago y coronavirus, pero para Sandra ha sido un milagro. Su padre, Adonay Toro Rodríguez, vive en un hogar geriátrico de Bucaramanga desde hace 5 años. En este lugar, él lidia con los dolores de una enfermedad terminal y sobrevive con los pocos recuerdos que le quedan de su pasado. A pesar de que Sandra reside en Bogotá, siempre ha acompañado a su “rey”, como también lo llama.
El 30 de junio del 2020, después de enterarse de que su padre había dejado de comer, de levantarse y de abrir los ojos, Sandra decidió recorrer 397,7 kilómetros hacia Bucaramanga. Su trayecto no fue fácil, pues para conseguir un pasaje de bus, en medio de la cuarentena más estricta por la pandemia, tuvo que esperar cinco largos días de trámites, que incluyeron una solicitud directa del Asilo San Rafael y un permiso del Ministerio de Transporte. Además, ella podría haber perdido su trabajo como empleada de servicio y se arriesgaba a que, al llegar a la residencia geriátrica, no pudiera ver con vida a Adonay.
Para Sandra y otras familias colombianas que tienen a sus adultos mayores en hogares geriátricos, el Covid-19 ha sido una experiencia especialmente abrumadora. Miles de ellas no pueden suplir las necesidades económicas o de cuidado que requieren sus familiares y han tenido que resignarse a confiar la vida de los ancianos a manos de instituciones que, en muchos casos, también enfrentan escasez de recursos. Encima de eso, la pandemia truncó la comunicación: las visitas en los asilos fueron canceladas desde marzo.
No hay una cifra clara de cuántos hogares geriátricos funcionan en Colombia. Ni el Ministerio de Salud, ni la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, ni los planes de desarrollo de los departamentos indican este dato. Ni siquiera quienes llevan años estudiando el tema lo saben a ciencia cierta. Robinson Cuadros Cuadros, uno de los geriatras más reconocidos del país, explica que muchos asilos no están registrados y que otros trabajan informalmente. Es decir, son “piratas”. Sin embargo, sí hay un número exacto de adultos mayores atendidos por los Centros de Protección y Atención al Adulto Mayor: 28.354 en total, como lo registra el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
En Europa la situación es similar. Según Envejecimiento en Red, la pandemia desenmascaró la realidad de los adultos en residencias geriátricas europeas, pues antes del COVID-19 había información insuficiente sobre la vida en los hogares. Esto reflejó descuido general, social, político y sanitario hacia la población mayor. Alrededor del mundo la tasa de mortalidad por el virus ha estado liderada por los adultos mayores de los centros geriátricos. Por ejemplo, al 22 de junio del año pasado España registró que un 70 % de los fallecidos vivían en asilos. Miles de familias españolas sintieron miedo de no poder visitar a sus ancianos y otros ni siquiera los volvieron a ver porque el virus rápidamente asoló los pasillos de las residencias. Esta vez, las lágrimas no tuvieron ataúdes en donde fuesen lloradas.
El temor de Sandra Toro fue el mismo que experimentaron familiares de los ancianos en Europa. No obstante, ese sentimiento ya había protagonizado varias páginas de su vida familiar. Cuenta que Adonay Toro Rodríguez se casó con su madre, pero, por “problemas familiares”, ellos se separaron. En Ibagué, ciudad natal de Sandra y de sus padres, Adonay siguió con su vida como vendedor de frutas, pues tras la separación su exesposa decidió mudarse a La Dorada (Caldas) y se llevó con ella a la única hija del matrimonio. Años más tarde, el 23 de diciembre del 2010, una moto atropelló a Adonay y le fracturó la clavícula y la tibia. “Después de ese accidente, estuve un año en Ibagué porque tenía que llevarlo al médico y ya nadie podía controlarlo”, explica Sandra. La demencia de su padre fue temprana a causa del siniestro y a Sandra no le quedó otra opción que llevarlo a vivir con ella. Su madre, en un acto de lealtad y solidaridad, lo cuidó durante cinco años. “Mi mamá se me enfermó, me le dio cáncer de seno y se puso muy mal. Yo ya no podía tener a mi papá allá”. Sandra explica que la situación fue aún más compleja cuando su madre falleció y ella empezó a tocar un laberinto de puertas para que le ayudaran con el cuidado de su padre porque, al ser madre cabeza de familia, debía trabajar para los gastos de su hijo y no contaba con ingresos, ni con tiempo para atender a Adonay.
Su padre, Adonay Toro Rodríguez, vive en un hogar geriátrico de Bucaramanga desde hace 5 años.
Adonay Toro Rodríguez reside en el Asilo San Rafael, pero antes de estar allí “vivió un proceso muy largo”, dice Sandra, “lo tuve en San Camilo (hospital psiquiátrico), lo tuve en la Shalom (hogar geriátrico) y ahí me lo entregaron desnutrido”. Por el contrario, ella asegura que el hogar actual de su padre cumple las condiciones que él necesita para envejecer con dignidad.
Leidy Almeyda es la trabajadora social del Asilo San Rafael, una residencia geriátrica masculina que albergaba 200 ancianos, de los cuales 80 resultaron positivos para COVID-19 en agosto del 2020. Ella puede captar la atención de quien la escucha porque tiene los ojos como dos medias lunas: pequeños, fijos y lúcidos. Además, casi no toma aire al hablar y el número de palabras que expresa por minuto aumenta cuando explica los cuatro grandes retos que la pandemia les obligó a enfrentar. En primer lugar, tuvieron que ver cómo gran cantidad de adultos mayores murieron como “posibles COVID-19” porque solo 10 de ellos eran positivos para el virus. “Posiblemente los demás fallecieron por enfermedades propias de la vejez”, explica. En segundo lugar, les dijeron “no” a las donaciones externas de alimentación (desayunos, almuerzos, cenas, onces), pues estas podrían tener partículas de COVID-19 y contagiar a algún miembro de la residencia. Tenían que olvidar que gran parte de las necesidades de los ancianos se solventaban por donativos. Leidy también narró la angustia que sintieron al tener que crear protocolos de bioseguridad sin recursos. “Había que mirar a ver de dónde podíamos conseguir para que los abuelitos estuvieran bien. Todos los días buscar donaciones de 200 tapabocas, comprar alcohol y gel antibacterial, obtener trajes de seguridad para los funcionarios”, cuenta. Finalmente, ella se refiere a los problemas de intermediación que hay en la entrega del dinero que, a nivel nacional, se da a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. “La estampilla que brinda el Gobierno es de 80 mil pesos mensuales, en pandemia subió a 160 mil, pero todos sabemos que ningún colombiano puede sobrevivir con esta cifra y muchas veces demora meses en llegar a nuestras manos”, dice.
La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor no es un impuesto, sino un ingreso con destinación específica que se obtiene a partir de la contribución que las personas hacen mediante contratos de prestación de servicios en el sector público, obras civiles o algunas certificaciones. Frente a este recurso hay dos inconformidades principales.

Por un lado, los funcionarios de los hogares geriátricos expresan que este dinero no alcanza para solventar gastos de alimentación, cuidado, medicamentos y, ahora, elementos de bioseguridad. Si se dividen los 80.000 pesos que reciben por persona en 30 días, cada adulto mayor debería subsistir con 2.600 pesos diarios – o con 5.300 porque, gracias al virus, la estampilla subió a 160.000 pesos. Por otro lado, pocas veces el recurso llega a tiempo a las instituciones, las cuales han tenido que sobrellevar hasta seis meses de atraso en los pagos.
En Santander existen aproximadamente 300.000 adultos mayores, cifra que cada año se incrementa a 8 mil más. Por esta razón, la pandemia hace evidente una vez más la necesidad de políticas de asistencia y atención en salud, seguridad y protección social que proporcionen bienestar a los más viejos.
Miles de ellas no pueden suplir las necesidades económicas o de cuidado que requieren sus familiares y han tenido que resignarse a confiar la vida de los ancianos a manos de instituciones que, en muchos casos, también enfrentan escasez de recursos.
El 30 de junio del 2020 Sandra Toro llegó al Asilo San Rafael. Ella pidió un permiso indefinido en la casa de familia en la que laboraba e inició su trabajo como cuidadora voluntaria de los 200 ancianos del hogar, en especial de aquel que le dio la vida hace 39 años.
“Mi papá no recibía comida, no se paraba, no abría los ojos. Él estaba más del otro lado que de acá”, cuenta Sandra entre sollozos. Entonces, decidió llevar a su padre al Hospital Universitario de Santander. Allí, estuvo un mes internado y los médicos lo desahuciaron. Adonay Toro tiene cáncer de estómago en una etapa avanzada y se había contagiado de COVID-19. Luego, padre e hija volvieron al hogar geriátrico para pasar 14 días de aislamiento.
Durante el confinamiento, Sandra y Adonay estuvieron en un cuarto que el Asilo San Rafael les permitió habitar. No podían tener contacto con ninguna persona que estuviera en el hogar, por lo que solo abrían la puerta para recibir su alimentación y para tomar aire fresco, cuando se podía.
“Tenía una rutina todos los días: hacerle ejercicios, ponerlo a escribir, hablar con él, acostarlo a dormir. Cuando terminamos la cuarentena, yo le pedí el favor a la trabajadora social que me permitiera seguir con él. Le dije que yo sería cuidadora voluntaria de los abuelitos y así podría acompañar un tiempo más a mi papá”, cuenta Sandra.


“La estampilla que brinda el Gobierno es de 80 mil pesos mensuales, en pandemia subió a 160 mil, pero todos sabemos que ningún colombiano puede sobrevivir con esta cifra y muchas veces demora meses en llegar a nuestras manos”
La estancia de Sandra Toro en el Asilo San Rafael es más la excepción que la regla, pues la realidad común en las residencias geriátricas de Colombia es el abandono. Aproximadamente el 15 % de las familias se preocupa por seguir teniendo contacto con sus ancianos, dicen los funcionarios de los hogares. El 85 % restante aparece solamente para las honras fúnebres o permite que los adultos mayores mueran esperando una llamada, una visita o que, como sucedió en la pandemia, los asilos se encarguen de velar y cremar los cuerpos olvidados.
Sandra Toro acompañó a su padre por más de cuatro meses. El cinco de noviembre del 2020 regresó a Bogotá, pero hay algo que la entristece: “a veces muchos hijos dejamos tirados a nuestros padres. Créame que, si yo tuviera plata, me lo llevaba”. Los recursos que le faltan a Sandra para tener al lado a Adonay son los mismos que los hogares geriátricos luchan por conseguir para prestar sus servicios.
“El Estado no tiene unas políticas públicas que realmente defiendan los derechos de los adultos mayores, solo se habla de una estampilla a través de la Ley 1276. Esto se volvió el fortín político de todos los gobiernos, pero es un dinero insuficiente”, afirma Ángel María Quiñonez, representante legal de la Asociación Santandereana de Centros de Bienestar del Adulto Mayor (ASCBAM). La voz de Ángel es fuerte y segura, él no tiene duda de lo que dice y ha denunciado en varias oportunidades la demora en el pago de la Estampilla, inclusive durante la pandemia.
Adonay Toro Rodríguez superó el COVID-19 bajo una condición que, para la medicina, sería imposible de vencer: cáncer de estómago en una etapa terminal. Su hija, Sandra Toro, tuvo mucho que ver en esta milagrosa recuperación. Con una sonrisa que nadie le borra del rostro dice: “Mi papi no se me va, está bello. No caminaba, lo puse a caminar. Esos son los mejores momentos que he vivido con mi rey. Ahora escribe, baila, hace bolitas y palitos”.
Por fortuna, 397,7 km de distancia reflejan la esperanza de un abrazo al envejecer.